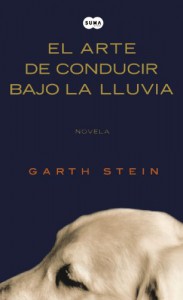Miserables, los
 Magistral. No podía empezar con otra palabra mi reseña acerca de este libro que tantos juzgan (y, ahora, juzgamos) como "obra maestra" con tanta razón a su favor. Desde hace mucho el siglo XIX me llama bastante la atención, al ser una cultura que mezcla tantas cosas dispares que me gustan o que captan mi interés. La Historia me gusta mucho y Los miserables es una lección de historia impresionante y obligada para todos los que valoran lo hermoso, lo increíblemente profundo, la antítesis más sugerente y el aprendizaje con algo con tanta calidad. Es cierto que se trata de un libro muy aconsejable para estos tiempos que nos ha tocado vivir, porque se pueden sacar muchas conclusiones de una historia que, pese a tener cerca de dos siglos de historia, se mantendrá siempre intacta en la gloria de la eternidad. Esas palabras, como tantísimas otras, y todas buenas, describen esta obra: gloriosa, eterna. Es una genialidad de sabiduría, un conjunto de peripecias que se han vuelto un clásico porque muchísimos han intentado imitarlo, cuando eso es absolutamente imposible.
Magistral. No podía empezar con otra palabra mi reseña acerca de este libro que tantos juzgan (y, ahora, juzgamos) como "obra maestra" con tanta razón a su favor. Desde hace mucho el siglo XIX me llama bastante la atención, al ser una cultura que mezcla tantas cosas dispares que me gustan o que captan mi interés. La Historia me gusta mucho y Los miserables es una lección de historia impresionante y obligada para todos los que valoran lo hermoso, lo increíblemente profundo, la antítesis más sugerente y el aprendizaje con algo con tanta calidad. Es cierto que se trata de un libro muy aconsejable para estos tiempos que nos ha tocado vivir, porque se pueden sacar muchas conclusiones de una historia que, pese a tener cerca de dos siglos de historia, se mantendrá siempre intacta en la gloria de la eternidad. Esas palabras, como tantísimas otras, y todas buenas, describen esta obra: gloriosa, eterna. Es una genialidad de sabiduría, un conjunto de peripecias que se han vuelto un clásico porque muchísimos han intentado imitarlo, cuando eso es absolutamente imposible. Su estilo es sublime, elegante hasta la extenuación, brillante y acertado. Sus diálogos son, en cierto modo, sencillos de entender. La narración es prolongada, descriptiva y con una mezcla de objetividad y subjetividad notable muy exquisita. Eso sí, requiere paciencia en su lectura, no sólo por ser una obra considerablemente extensa, sino porque cada frase prácticamente merece una atención desmesurada porque devuelve mucho por poco. De hecho, ha sido la lectura que más tiempo me ha llevado de este año, pero poco me preocupa, porque mucho más primordial es saborear cada página, cada coma, cada renglón, y que todo ello marque un antes y un después en la vida. Este libro lo consigue con creces, ya buscaba algo realmente así.
Por supuesto, aparecen muchos fragmentos y escenas más intensos y con más carga profunda que otros algo más superficiales. Sin embargo, la mezcla está excelentemente lograda y no resulta incongruente ni sobrante. Su profundidad me ha calado hondo, porque pese a mi juventud busco mucho la madurez y el auténtico realismo de la vida, aunque muchas veces también recurra a las historias de fantasía. Tiene toques muy de la época pero muy bien conjugados con algunos guiños que yo entiendo actuales o, más bien, atemporales. Esa es otra de las grandezas indiscutibles que rodean el aura de este libro: es un ejemplo de sabiduría humanitaria para cualquier momento de la historia, tanto los convulsos como las épocas de paz.
La libertad ideológica siempre ha de estar ahí, gran derecho nuestro es. Por otro lado, no es menos cierto que, en mi humilde opinión, Los miserables debería ser un modelo indiscutible de amor al prójimo, a la justicia, a nuestras raíces y a los derechos que ningún tipo de partido político puede arrebatarnos. La rebeldía y la revolución cuentan que son el motor de la historia y, por suerte o desgracia, cada vez lo veo más realista. Muchos excesos se cometen por ambas partes pero, a fin de cuentas, si se reflexiona desde la conciencia, la puramente humana, no se puede negar que siempre resultará más justa la parte que lucha no por los intereses particulares, sino por los útiles intereses de todos los hombres.
Francia sigue como una de las naciones cúspide del mundo y, a pesar de que mucho han cambiado los tiempos y seguramente esta Francia no sea exactamente lo que [a:Victor Hugo|13661|Victor Hugo|https://d202m5krfqbpi5.cloudfront.net/authors/1288998664p2/13661.jpg] esperaba que se convertiría, no deja de ser una llamada al cambio legítimo y una memoria histórica de que la modernidad más clara de todas las de la Historia hasta el momento llegó esencialmente de su mano. Muchos de ese pasado lucharon para hacernos llegar este presente que, aunque sea algo turbio, ha mejorado algo con respecto a aquellos días del siglo XIX. Muchos estamos llamados a defender este legado para que lo hereden los del mañana. Es una de las convicciones con las que se llega a través de las páginas de esta obra.
Aunque no acostumbro mucho a ello, en esta ocasión, extrayendo conclusiones finales (aunque ya desde el principio lo tenía bastante claro, a decir verdad), he llegado a unos personajes favoritos que entran a engrosar la lista de mis preferidos de todas las historias leídas hasta la fecha. En primer puesto, indiscutiblemente, un personaje que me ha enamorado desde sus inquietudes del inicio hasta su expiación, coloco a Jean Valjean. Creo que pocos, o ningún preso de la literatura son tan universales como él y, además, tan misteriosamente atractivos en cuanto a la complejidad de su alma. Festín de reflexiones, la contradicción del deber y el querer por excelencia. En segundo puesto se sitúa el barón Marius Pontmercy, pues su personalidad evolucionada, asaltada por el amor y por los ecos de la revolución, tan discreta pero buenamente llevados en su interior, es fabulosa. Quizás si hubiese vivido en aquel tiempo, me hubiera gustado parecerme en algunas cosas a él. Cosette, por otra parte, es crucial en la historia, pero quizás no encuentre en ella un ejemplo tan a la vista como en otros casos, es decir, por sí misma no veo tanto peso de la trama como en los demás, pese a ser una de los principales. Además, reconozco que quizás en el final no la hallé como la esperaba. No me ha decepcionado, en absoluto; simplemente, no me ha cautivado de la forma en que los otros lo han hecho.
Nadie ha de perder la oportunidad de dedicar un poco de su vida, el tiempo que sea, a una lectura tan maravillosa como Los miserables, porque pocas retratan como esta obra tantos intereses humanos y tantas posturas distintas como éste lo hace. Quizás de esa forma el lector, desgranando lo oculto de sus páginas, logre alcanzar a comprender el significado del título que la ha catapultado a los primeros puestos de la literatura universal.
Yo, ahora, lo sé...